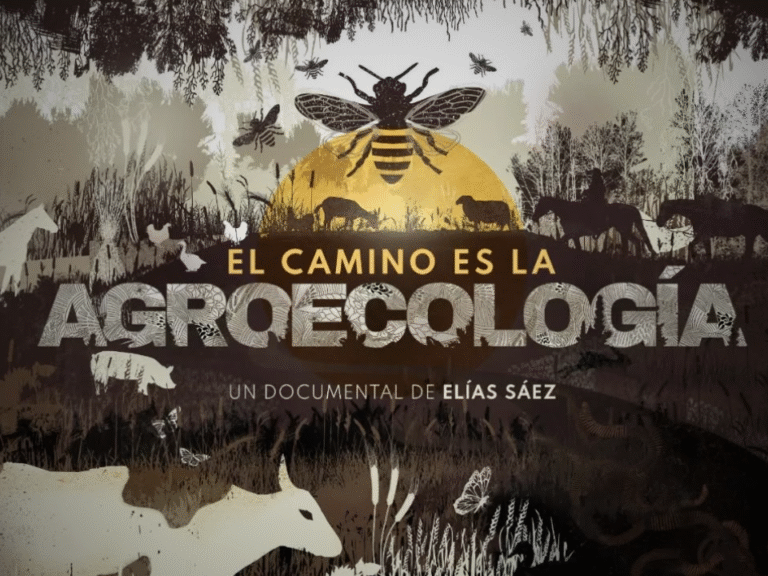«Ruge el bosque» es una iniciativa que mapea la producción ecopoética actual de Abya Yala/Afro/Latino-América. Con antologías regionales de poesía publicadas por Caleta Olivia, el podcast «Ecoteca» y acciones performáticas, este segundo volumen promueve la reflexión y evidencia ese nudo inseparable entre lenguas, poéticas y territorios. Por Lucía Caleta.
“La ecología es poesía. (…) Yo defiendo el agua, la tierra, los árboles y los animales convirtiéndolos en el tema central de mis poemas”. Este epígrafe del poeta y activista mexicano Homero Aridjis no solo abre el segundo volumen de ecopoesía de Ruge el bosque, sino que da la puntada inicial, el hilo que acompaña la lectura de toda la antología de veintidós poetas de Mesoamérica.
La cita no solo dispersa la bruma alrededor de la por momentos cuestionada relación entre ecología y literatura, sino entre activismo medioambiental y poesía, además de visibilizar que la violencia sobre los territorios implica también una violencia hacia la lengua y su potencia poética. Como predicen muchxs lingüistas contemporáneos, en el contexto de la sexta extinción masiva, el 90% de las lenguas del mundo dejarán de hablarse para 2100.

Este segundo volumen viene, como el primero del Cono Sur, con un prólogo escrito por sus editoras, Javiera Pérez Salerno, Valeria Meiller y Whitney DeVos que, además de amigas y colegas, llevan juntas el proyecto. Este manifiesto, eco-manifiesto, nos trae ciertos debates en torno a las formas de leer y pensar desde la ecología la literatura contemporánea, además de la necesidad de construir otras perspectivas por fuera del euro-antropocentrismo desde el que tradicionalmente se ha pensado la literatura y su relación con la naturaleza, quizá más ornamental que políticamente. En este sentido, nuevos parentescos, como éste, necesitan de nuevas poéticas, teorías, categorías, especulaciones y modos de agrupar(se).
Así, la perspectiva ecológica en la literatura abre posibilidades no sólo a conjurar poéticas planetarias que excedan las literaturas nacionales sino a pensar lo poético en su potencia activista: cooperación e imaginación colectiva en las ruinas del capitalismo. Ficciones y versos que broten para hacer lugar a otras representaciones de lo viviente, otras formas de vida en la tierra, en esta época, nuestra época, donde se avivan y niegan fascismos y genocidios, se queman bosques, se contaminan mares y alimentos, se industrializan animales y criminalizan feminismos y luchas de pueblos originarios.
En este sentido, la diversidad será una clave para pensar ambos volúmenes, visibilizando, por un lado, problemáticas ambientales (la desaparición de la biodiversidad generada por la mercantilización de lo viviente) y, por otro, como issue político y social, en relación a la pérdida de diversidad lingüística.
Por eso, Ruge el bosque, título que celebra a Marosa di Giorgio y su Historial de las violetas (“ruge el bosque y la luna da órdenes”), es un catálogo plurilingüe que reúne una amplia gama de poéticas y estéticas escritas en lenguas indígenas, criollas e híbridas. Nuclea un amplio abanico de colaboradorxs que incluye miradas queer/cuir sobre la naturaleza, voces de comunidades indígenas, poéticas migrantes y perspectivas urbanas.
Para el volumen dedicado a Mesoamérica se eligieron los versos del poeta Humberto Ak’abal, originario de una comunidad maya, en el altiplano occidental de Guatemala, para articular ejes de lectura. Así, se agrupan lxs poetas en distintos eco-tópicos y lenguas. Maya k’iche, miskito, español, náhuatl. Terremotos, culebras mudas, cantos verdes de pájaros, nahuales. Como cuentan las editoras, Ak’abal escribió en los ochenta como acto de resistencia cultural en pleno genocidio maya, donde señaló su preocupación por la continuidad de formas de vida en la tierra, sus lenguas e historias en los territorios de Abya Yala.
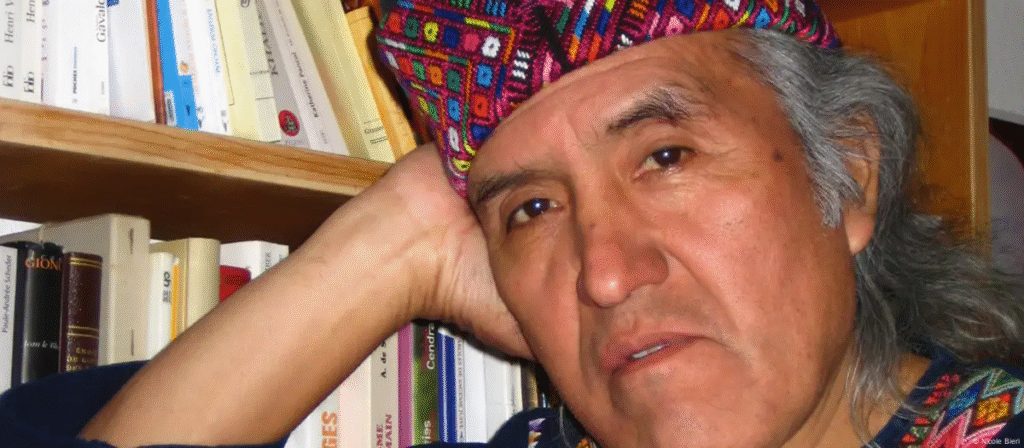
Los poemas seleccionados en ambos volúmenes efectivamente traen imaginaciones diversas de la vida en la tierra, constelaciones poéticas de lo macro y micro, universos personales, pluriversos colectivos. Poemas que hablan de playas ácidas, bahías acechadas por las curtiembres, apologías al agua, a los tordos, manadas de búfalos, helechos que crecen en cunetas, basura electrónica, razones para no pisar caracoles, los cocodrilos más rápidos de la galaxia, cambio de deuda país por arrecifes de coral, clamores de abuelas protectoras de montañas, odas minerales, humedales robados por fábricas.
Imaginarios de mundos igualmente bellos y aterradores, solidarios y crueles, donde muchas veces la palabra busca enmendar las heridas del ecocidio que también son nuestras. Las poéticas reunidas también señalan la violencia extractiva del antropoceno y las vidas precarias a las que nos somete el tecnocapitalismo. Como dice la poeta chilena Begoña Ugalde, en el volumen del Cono Sur, “constatamos una furia que no tiene otro lenguaje/que la agitación o la catástrofe”.
Las poéticas de nuestro continente leídas y agrupadas en claves ecológicas no sólo enriquecen la diversidad en la literatura, sino que contribuyen a una apertura de las cosmologías y visiones de mundo que existen por fuera de los imaginarios hegemónicos, del binomio colonial “naturaleza/cultura”. A su vez señalan la potencia especulativa de la poesía para reconfigurar mundos rotos, contra narrativas para pensar tiempos futuros. Nudos poéticos: tierra y lengua, como dice Robin Wall Kimerer, bióloga y profesora, ciudadana de la nación Potawatomi, “para aprender a ser nativo de un lugar hay que aprender a hablar su idioma”. Así sucede con Ruge el bosque.
Fuente: Página/12